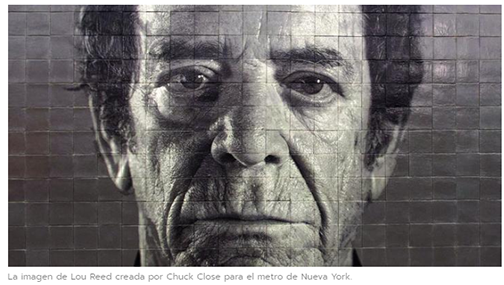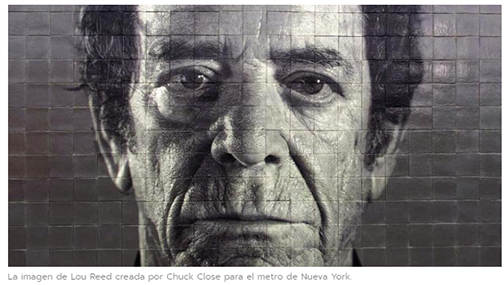Lou Reed, biografía del monstruo
La vanguardia son cuatro acordes de guitarra que parecen tres. Lou Reed (1942-2013) bromeaba sobre este truco del riff de Sweet Jane, una de sus canciones más celebradas, en los conciertos de su última época en la carretera, antes de entrar en la definitiva fase crepuscular. El rock, en efecto, es un engaño. Igual que el cine, la literatura, el teatro o la fotografía, entre otras disciplinas creativas, artificios que permiten reflejar la realidad por el proceso inverso a constatarla: creándola a partir de presupuestos distintos, individuales y subjetivos. En la obra del músico neoyorquino, al que sus biógrafos retratan como un ser complejo, rudo y genial, confluyen una ambición sin límites, una frialdad legendaria y un talento indudable.
De estas tres cuestiones trata la biografía que ha escrito sobre Reed Anthony De Curtis, periodista de Rolling Stone que, como dicta la maravillosa tradición del oficio en Estados Unidos, antes de convertirse en gacetillero se doctoró en literatura por la Universidad de Indiana y dio clases de escritura creativa en Pennsylvania. En cierto sentido, su trayectoria es similar a la que habría correspondido al músico? norteamericano si se hubiera conformado, como otros de su generación, con la vida tranquila de un intelectual de origen judío que reparte sus días entre las aulas de una universidad del Medio Oeste y la literatura.
Al devenir dual del autor –con un pie en la academia y otro en la escritura– se deben dos de los grandes méritos de este libro que primero publicó en inglés la editorial Little Brown & Company y ahora edita (en español) Libros Cúpula. El volumen, de 540 páginas, está excelentemente escrito y maneja un volumen de documentación –datos, entrevistas, conversaciones, confesiones– asombroso que permite contexualizar el devenir del sujeto Lou Reed desde la cuna a la tumba, como dice la frase de los blues clásicos. Más que una biografía al uso se trata de un viaje al universo personal del músico de Nueva York, con quien De Curtis mantuvo una amistad intermitente; un privilegio si tenemos en cuenta que hablamos de un artista retratado, entre otros por Howard Sounes en Notes From the Velvet Underground, como un monstruo. Alguien capaz de maltratar a su primera mujer –Bettye Kronstad–, que no ocultaba un cierto desprecio por los demás y que no dudaba en ser procaz o desagradable en sus apariciones públicas, especialmente ante la prensa.
Sin desmentir ninguno de estos episodios, ni otros similares, lo cierto es que el talento creativo nada tiene que ver con la bondad de carácter. Lou Reed fue un artista mayúsculo que creó –como Bob Dylan, Tom Waits y otros grandes– un personaje que respondía a su nombre pero que también era una máscara interesada. Si Dylan es una sucesión interminable de personalidades distintas, Reed fue durante décadas el rostro de la depravación del rock & roll, una música para adolescentes, mestiza, hecha del cruce de distintas influencias populares, que empezó como un fenómeno comercial y generacional pero que, gracias a las aportaciones de sus primeras figuras, división en la que debemos situar a Reed, entre mediados de los sesenta y los setenta se transformó en una expresión artística por derecho propio, perdurable y eterna.
El premio Nobel de Literatura concedido a Dylan viene a consagrar esta lectura del fenómeno musical, para espanto de los poetas de parroquia, aunque lo hace con un retraso más que considerable. Mucho antes de que la Academia Sueca decidiera otorgar a un músico la condición de poeta, el rock gozaba de una extensa estirpe de vates propios. Sin Reed, de hecho, es imposible entender el proceso de maduración de este arte contemporáneo que comienza en las calles y termina en los museos, tras desarrollarse dentro del mainstream del mundo del espectáculo. Los mitos brillan o padecen su particular ocaso. Los artistas deslumbran y mueren, igual que las estrellas fugaces. Pero en ambos casos dejan como herencia una obra eterna.
Es el caso de Lou Reed. Desde Brooklyn, huyendo de una familia de emigrantes judíos europeos, levantó una leyenda gracias al deslumbramiento que le produjeron las canciones que oía en la radio, las influencias literarias que adquirió gracias a las lecturas y a su relación con el escritor Delmore Schwartz, su mentor intelectual, con un carácter legendario. El cóctel era explosivo: mientras otros adolescentes estudiaban o descubrían los placeres del Playboy, Reed leía al Marqués de Sade, desafiaba la disciplina escolar, filtreaba abiertamente con las drogas –primero blandas, después duras– y tocaba la guitarra ruidosamente, mostrando una sexualidad ambigua que igual le permitía salir con chicas que tener experiencias (secretas) con hombres.
Como todas las personalidades marcadas por la timidez y la inseguridad, construyó a su alrededor una armadura de defensa ante los otros basada en el arte del escándalo. Si Dylan es, en cierto sentido, una figura cultural construida a partir de la ambigüedad y el hábil dominio de los silencios, esa forma de prestigio, Reed era un soldado dispuesto al ataque (contra el prójimo). No importaba mucho que las víctimas de sus decisiones fueran sus mentores (fue el caso de Andy Warhol), compañeros de aventuras (John Cale, expulsado por decisión suya de The Velvet Underground), esposas, amantes (el caso de Nico) o jerarcas del negocio musical, donde el arte significa poco si no va acompañado por un volumen suficiente de ventas.
El animal del rock n’roll nunca fue –salvo por azar– un músico superventas. Su prestigio se sustenta en otra lectura del rock, aunque muchos le hayan atribuido, frente a Cale, la voluntad de conquistar al gran público tras probar las hieles del vanguardismo extremo. En realidad, la verdad es otra, como señala DeCurtis. Reed se pasó la vida huyendo de la soledad y de la utilización que de su arte hizo Warhol, bajo cuyo padrinazgo surge la Velvet, sin duda el grupo de música más influyente –y menos vendido– de su tiempo, con el que nace el concepto de underground –antes de ellos en la industria musical existía la popularidad o el fracaso comercial; no había término medio– y la asociación entre el arte eléctrico y la poesía de los malditos.
Reed buscaba el éxito, no cabe duda alguna, sólo que lo hacía de forma singular. Se movía en función de su instinto, que era justo el opuesto al del mercado. Cuando en América florecía el idealismo del movimiento hippie, se hablaba de paz, sexo y amor y se organizaban actos contra la guerra de Vietnam y los derechos humanos, Lou Reed componía canciones donde se hablaba de pornografía, sadomasoquismo, homosexualidad, travestismo, yonquis, camellos, autodestrucción, las sórdidas noches en el almacén trasero del Max´s Kansas City, uno de los templos del punk en el Nueva York salvaje, heroína y un misticismo cuya sede no eran los sagrarios, sino los retretes.
Su retrato sobre Nueva York, su universo sentimental y topográfico particular, es naturalista y brutal. Está relatado desde la frialdad, la distancia, el humor más negro y la aceptación del mal como el más poderoso motor del ser humano. El mundo de la Velvet Underground provocaba repulsión entre los sectores más conservadores, escandalizaba a los espíritus pacifistas y destrozaba cualquier aspiración de redención, pero era sincero. Contaba la verdad de las calles. Por eso perdura.
No pretendía ni moralizar ni comprometerse con otra causa distinta al realismo sucio. Incomprendida en su momento, su música a la larga terminaría siendo un punto de inflexión en la historia cultural contemporánea, iluminando el pasado y abriendo un sendero fecundo que seguirían muchos otros artistas. A Reed, sin embargo, los discos, tan gloriosos como ruidosos, crudos unas veces, tiernos otras, no le daban ni para comer lechuga –el alimento principal de su dieta, junto a las drogas, las pastillas y el alcohol– ni tampoco la avena casera con la que mataba el hambre en los tiempos de The Factory.
Tras dejar la Velvet –a la que sólo se le pueden adscribir cinco de los discos de todo su catálogo– tuvo que volver a trabajar como taquígrafo en la empresa de su padre. Su retorno como solista fue también un espectacular fracaso. Su carrera musical no despegó hasta que en su camino se cruzó –desde la admiración– el primer David Bowie, que firmó la producción de Transformer, aunque muchos de los aciertos de este disco fueron en realidad obra de Mick Ronson, el guitarrista de The Spiders of Mars.
Reed abraza aquí la androginia, muestra abiertamente su sexualidad, incide en el camino de una depravación fantasmal y festiva, y consuma una nueva identidad –pelo amarillo, delgadez enfermiza, vicio salvaje– que, con posteriores variaciones avant garde –es el caso del soberbio Berlín, una ópera rock sobre el sufrimiento; o de Metal Music Machine, la estridente sinfonía de la distorsión eléctrica– se prolongará hasta su tercera gran reencarnación como cronista oscuro de una Gotham “donde los niños no sueñan con ser doctores ni abogados ni cualquier otra cosa / sino con hacer negocios en un bulevar sucio”, y cuya síntesis es New York, el asombroso vinilo donde, entre guitarras que suenan como cuchillos, canta: “Dame tu hambre, dame el cansancio de los pobres / Me voy a mear sobre ellos / Eso es lo que dice la estatua de la Intolerancia / Masas de pobres acurrucados / Desde el club hasta la muerte / Vamos a acabar de una vez”.