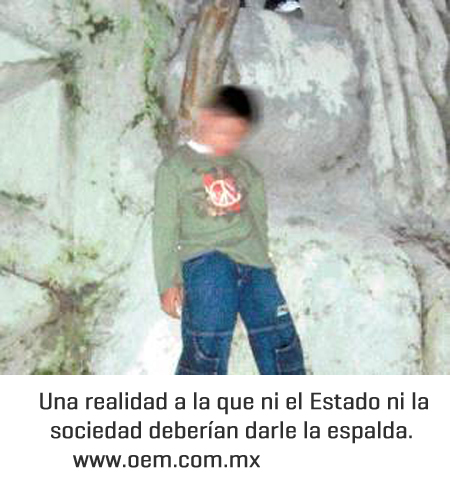Un suicida de 15 años
La noticia de un chico de 15 años que se suicida, aparentemente porque su madre se va al extranjero en compañía de “un nuevo compromiso” y lo deja al cuidado de sus abuelos, debiera comprometer nuestra actitud ante la salud mental en general y la salud mental de nuestros familiares, en particular.
La “enfermedad mental”, no suele estar en nuestra lista de enfermedades “aceptables” o naturales, lo que parece reflejarse no solo en nuestras conciencias, sino también en las prioridades de los servicios públicos de salud.
Nos resistimos a aceptar la enfermedad mental de nuestra gente próxima o familiar porque, en el fondo, intuimos nuestra propia responsabilidad en la génesis y el desarrollo de esa misma enfermedad. Por eso desarrollamos una actitud de vergüenza y ocultamiento de muertos enfermos mentales, vergüenza y ocultamiento sobre los que ha descansado toda la arquitectura manicomial de la insanía espiritual: como los locos pueden ser peligrosos, conviene encerrarlos en los sanatorios.
Son, en verdad, peligrosos para nuestra propia conciencia, pero esto no es fácil de reconocer, porque sospechamos, con razón, que su personalidad es también producto de nuestra personalidad.
Aunque las teorías manicomiales – la prisión supuestamente terapéutica de los “locos”- son rechazados por todo el mundo y desde hace bastante tiempo, llega ahora para auxiliar nuestra actitud irresponsable o vergonzante ante la salud mental, el neogenetismo que se desata con el revolucionario descubrimiento del genoma humano.
Como es posible una lectura determinista del fantástico genoma, el gran descubrimiento puede auxiliar nuestra hipotética mala conciencia ante la enfermedad mental: no nos toca preocuparnos por algo que depende del destino y la fuerza de las cosas. Es posible borrar las enfermedades mentales de nuestro vademécum patológico porque esa fatalidad es cosa de los dioses.
Las patologías de la narcodependencia pueden incluirse en esa nada. Las familias de los drogos o los pasteleros se resisten a aceptar el carácter enfermizo de la dependencia de sus hijos, y los vecinos de las localidades donde se instalan comunidades terapéuticas o centros de rehabilitación suelen protestar por los hipotéticos peligros de sus vecindarios, que van desde el asalto nocturno, la violación de sus hijas o, simple y estéticamente, por el deprimente espectáculo de un desgreñado fumón rogando por un chela en la bodega de la esquina.
Que a la base de la narcodependencia está un problema de salud mental es algo que tampoco queremos aceptar. Preferimos colocar esas anormalidades en nuestra lista de “vicios”. O nos contentamos con decir que se trata de de dependencias “químicas” y no mentales y espirituales. Magnificamos el poder de la droga como objeto químico, en lugar de magnificar al drogadicto que se relaciona con la droga a falta de otras relaciones más saludables o placenteras con nosotros mismos, sus propios amigos o el resto de la sociedad.
Hay también una lectura política del problema. Suele decirse, o pensarse, que un país con niños malnutridos no pude darse el lujo de convertir en un problema de salud pública el ambiguo tratamiento de los males del alma. Ambiguo porque, eso sí lo sabemos, no es solo un asunto de pastillas.
Y nos siguen fascinando noticias como la de un chico de quince años que se suicida porque su madre lo deja. Noticias que nos permiten condenar el desamor de una madre, la mala educación de los adolescentes o la falta de valores de la sociedad. Noticias que en el fondo nos tranquilizan porque son otros y no nosotros los elegidos por la maldad.
Extraído de “Ruidos”
José María Salcedo
Editorial Tierra Nueva, Iquitos
Enero de 2012
Págs. 141-143
Reproducido con la autorización del autor